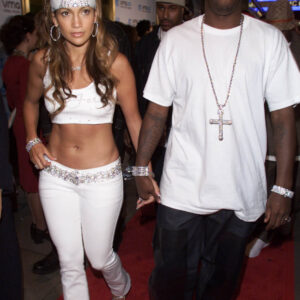En una ciudad llena de ruidos y calles transitadas, donde la gente iba y venía sin apenas mirarse, existía una historia que pocos conocían. En una esquina, junto a un banco viejo y bajo la sombra de un árbol marchito, vivían dos almas perdidas, un hombre sin hogar y un perro callejero. Ambos, invisibles para muchos, habían encontrado el uno en el otro un refugio inesperado.

El hombre, al que todos llamaban Raúl, había vivido tiempos mejores. Había perdido su trabajo, su casa y, con ello, casi todo lo que alguna vez tuvo. Durante meses, vagó solo por las calles, buscando consuelo en lugares que nunca lo ofrecían. Pero un día, mientras estaba sentado en su rincón habitual, un perro apareció de la nada. Flaco, con el pelaje sucio y los ojos tristes, el perro se acercó a Raúl como si supiera que él también estaba solo.

Sin pensarlo demasiado, Raúl partió su último pedazo de pan y se lo ofreció al perro. Desde ese momento, ambos formaron un lazo inseparable. Toby, como Raúl decidió llamarlo, se convirtió en su compañero fiel. Cada día, caminaban juntos por las calles de la ciudad, buscando comida, abrigo y un poco de compasión en un mundo que parecía no tener mucho para ofrecerles.
Lo que hacía especial esta amistad era que, a pesar de las dificultades, ni Raúl ni Toby se rendían. Mientras que Raúl encontraba fuerza en la lealtad silenciosa de Toby, el perro hallaba consuelo en el calor de las manos de Raúl. No necesitaban palabras para comunicarse; una mirada o un gesto eran suficientes. Juntos, se cuidaban mutuamente de los peligros de la calle, compartían el poco calor de las noches frías y se apoyaban en los días más duros.